Reseña
La obra de Rodrigo Arenas Betancourt durante su época mexicana está profundamente determinada por las ideas que buscan defender la cultura indígena como la auténtica de una América, Indoamérica, que es necesario purificar de los trasplantes europeizantes impuestos desde la época de la conquista. En México se impregna simultáneamente de las ideas de los muralistas y de las de Rómulo Rozo, alma del movimiento “Bachué” en Colombia, con quien colabora. Adicionalmente, a finales de los años 40 participa en una misión educativa que trabaja con comunidades mayas con las que llega a compenetrarse profundamente. Pero no se encuentra solo en un proceso de formación sino que muy pronto comienza a desarrollar gigantescos monumentos en diferentes lugares de México. De esas experiencias de los años 40 procede un conjunto de terracotas, fechadas casi todas entre 1947 y 1949, que representan personajes indígenas dedicados a las más variadas actividades, relacionadas con trabajos precisos, con situaciones lúdicas o en reposo. Esas obras, originalmente desarrolladas como piezas únicas, fueron convertidas por el artista al final de su vida en series de múltiples, en un formato más reducido. A estas series corresponden las terracotas que se conservan en la Colección Sura Colombia. Quizá el sentido original de esos trabajos era el de servir de bocetos para posibles desarrollos posteriores de esculturas monumentales (es el caso, por ejemplo, de la obra La medicina y la enfermedad, originalmente una pequeña terracota convertida en un gigantesco bronce, e instalada en la Clínica Las Américas de Medellín poco antes de la muerte del artista). De hecho, todas estas terracotas, a pesar de su pequeño formato, presentan un carácter monumental basado en estructuras geométricas simples, una ausencia general de detalles (por supuesto, en algunos casos más que en otros) y una clara tendencia hacia formas esféricas, con manos y pies muy grandes y miembros poderosos. Son características que se manifestaban desde los trabajos que Diego Rivera realizó a partir de 1922 en la Escuela Nacional Preparatoria, en Ciudad de México, en los orígenes del movimiento muralista. Puesto que se trata de exaltar una raza y una cultura, los personajes no se distinguen como individualidades sino que en ellos predominan los rasgos genéricos y esquemáticos, típicos, tanto en sus rostros como en sus vestimentas. Pero aunque sean tipos humanos más que individuos no por ello son inexpresivos o insignificantes sino que producen reacciones que no son intercambiables: La Niña con pajarito resulta inmensamente tierna, la Barequera impacta por su fortaleza, el Alfarero es sencillo y cargado de simpatía, la Cargadora indígena presenta una dignidad casi dolorosa. En definitiva, la monumentalidad latente de estas terracotas se vincula de manera directa con el hecho de que la presentación de los personajes ha dejado atrás cualquier señal de conmiseración o de falsa piedad; por el contrario, incluso en los casos de personajes que trabajan o que parecen ancianos cansados, resultan profundamente dignos y heroicos, como corresponde a un arte que tiene como principio fundamental el reconocimiento y exaltación de la cultura indígena.
Carlos Arturo Fernández – Grupo de Teoría e Historia del Arte en Colombia, Universidad de Antioquia.
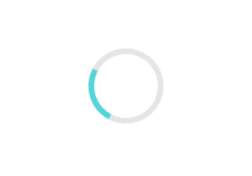

 Argentina
Argentina
 Brasil
Brasil
 Chile
Chile
 Colombia
Colombia
 El Salvador
El Salvador
 México
México
 Panamá
Panamá
 Perú
Perú
 República Dominicana
República Dominicana
 Uruguay
Uruguay

